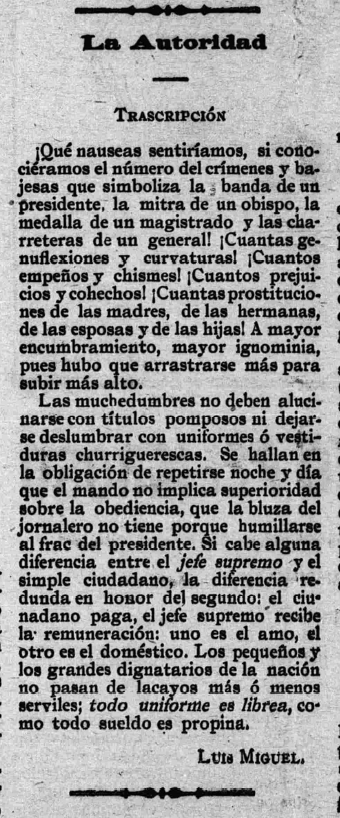Por Manuel González Prada, Anarquía
Según los antiguos, el poderoso Zeus, al arrebatarle la libertad a un hombre, le quitaba la mitad de su virtud. Muy bien: perdemos lo más grande y lo mejor de nuestro ser al sufrir el oprobio de la esclavitud; pero ¿qué ganamos desde el instante que ascendemos al rango de autoridad? Cojamos al ente más inofensivo, otorguémosle la más diminuta fracción de mando, y veremos que instantáneamente, como herido por una vara mágica, se transforma en un déspota insolente y agresivo.
Pocos, poquísimos hombres conservan en el mando las virtudes que revelan en la vida privada. La piedra de toque para valorizar a un alma no debemos buscarla en el infortunio sino en el poder: encumbremos al justo, y en la cima le descubriremos imperfecciones que no le notábamos en el llano.
Nada corrompe ni malea tanto como el ejercicio de la autoridad, por momentánea y reducida que sea. ¿Hay algo más odioso que un niño vigilando a sus condiscípulos, que un sirviente haciendo el papel de mayordomo, que un jornalero desempeñando el oficio de caporal, que un presidiario convirtiéndose en guardián de sus compañeros? Si alguacil, si nada más que sustituto de alguacil pudiéramos nombrar al inerme gusano, al punto lograríamos metamorfosearle en víbora.
Preguntaba un viejo yanqui a un inmigrante recién desembarcado en Nueva York:
—¿Es usted republicano?
—No; yo no soy republicano.
—¿Es usted demócrata?
—No; yo no soy demócrata.
—¿Entonces ... ?
—Soy de la oposición; siempre contra el Gobierno.
Este dialoguillo resume los sentimientos de un alma libre, rechazando el principio de autoridad y declarándole guerra donde le encuentra. ¡Ojalá todos pensaran como él!
Porque, si en opinión de los fanáticos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehovah, en concepto de los hombres libres la cordura de un pueblo estriba en el menosprecio a la autoridad. Eso que llaman desacato y lesa majestad carece de sentido para gentes emancipadas, sólo tiene significación para el enjambre de palaciegos y cortesanos.
¡Qué náuseas sentiríamos si conociéramos el número de crímenes y bajezas que simbolizan la banda de un presidente, la mitra de un obispo, la medalla de un magistrado y las charreteras de un general! ¡Cuántas genuflexiones y curvaturas! ¡Cuántos empeños y chismes! ¡Cuántos perjurios y cohechos! ¡Cuántas prostituciones de las madres, de las hermanas, de las esposas y de las hijas! A mayor encumbramiento, mayor ignominia, pues hubo que arrastrarse más para subir más alto.
Las muchedumbres no deben alucinarse con títulos pomposos ni dejarse deslumbrar con uniformes o vestiduras churriguerescas. Se hallan en la obligación de repetirse noche y día que el mando no implica superioridad sobre la obediencia, que la blusa del jornalero no tiene por qué humillarse al frac del Presidente. Si cabe alguna diferencia entre el Jefe Supremo y el simple ciudadano, ella redunda en honor del segundo: el ciudadano paga; el Jefe Supremo recibe la remuneración: uno es el amo; el otro es el doméstico. Los pequeños y los grandes dignatarios de la nación no pasan de lacayos más o menos serviles; todo uniforme es librea, como todo sueldo es propina.
Odiemos, pues, a las autoridades por la única razón de serio: con el solo hecho de solicitar o ejercer mando, se denuncia la perversidad en los instintos. El que se figura tener alma de rey, posee corazón de esclavo; el que piensa haber sido creado para el señorío, nació para la servidumbre. El hombre verdaderamente bueno y libre no pretende mandar ni quiere obedecer: como no acepta la humillación de reconocer amos ni señores, rechaza la iniquidad de poseer esclavos y siervos.
(1904)
Para regresar a:
El índice de Anarquía.
Para comunicarse con el Webmaster.